Avances tecnológicos
Inventos que nos cambian la vida
Nos gusta creer que el mundo se renueva gracias a nosotros y que somos afortunados de verlo
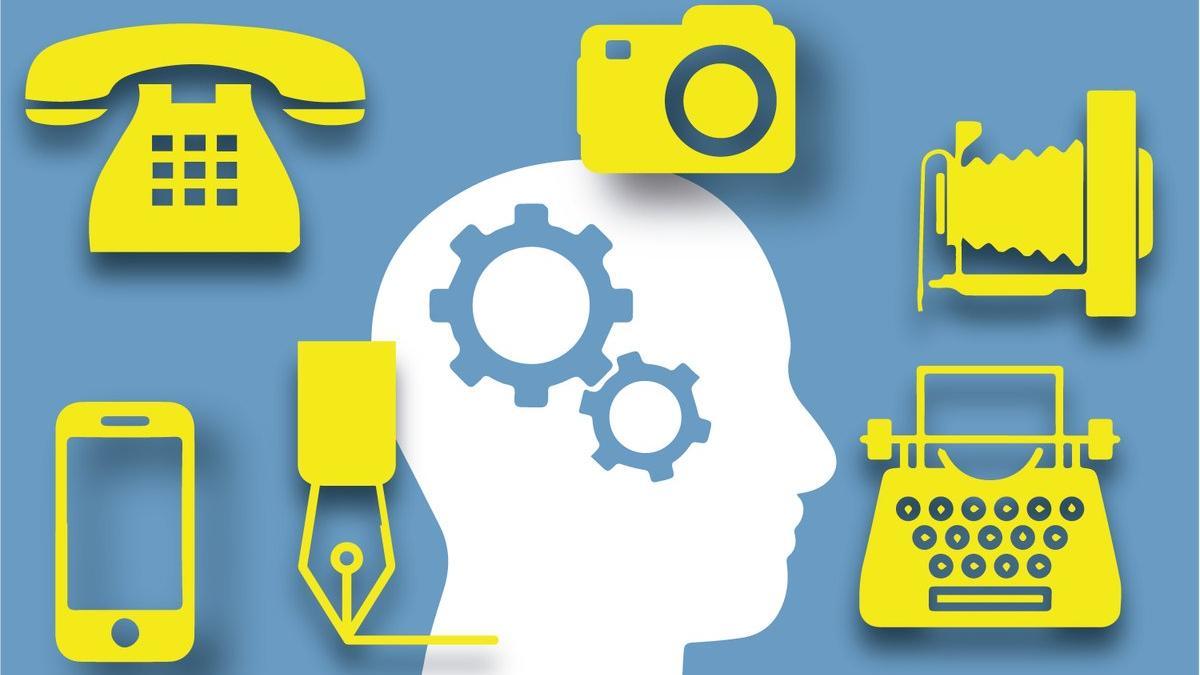
Ilustracion de opinión / Alex R. Fischer
En su último número, la revista 'Time' incluye un reportaje sobre los 50 mejores inventos del 2018. Se trata, afirman, de prodigios que nos cambian la vida. La nómina incluye un brazo robótico pensado para ser ayudante de laboratorio, pero que puede realizar labores domésticas -como cortar comida o asistir a una persona mayor-; un casco de bici con luces traseras, una tapa de silicona que se adapta a ollas de todos los tamaños, prendas que se amoldan a cualquier cuerpo, de cualquier talla; un cajón de herramientas adherente del que no se cae ni una tuerca, lentes de contacto que se oscurecen con la luz solar, un juego de Monopoly para tramposos, unas medias irrompibles, una televisión que se confunde con la pared, un tejado que reduce la polución alrededor de la vivienda, un espejo que ejerce de monitor de 'fitness', salchichas sin carne que saben a salchicha, una chaqueta que brilla en la oscuridad o un traje volador capaz de transportarte cortas distancias gracias a la propulsión de seis potentes motores, entre otros muchos. La verdad es que, por vueltas que le doy, no me parece que ninguno de estos inventos vaya a cambiarme la vida en lo más mínimo.
La generación nacida en el último cuarto del siglo XIX
se pasó la vida maravillada por el milagro de la electricidad
Me acuerdo en el acto de una tía de mi madre, llamada Rosa, que solía afirmar con vehemencia que nunca ninguna otra generación contemplaría los prodigios a que había asistido la suya. Esta mujer, nacida en el último cuarto del siglo XIX, se pasó la vida maravillada por el milagro de la electricidad -«pellizcas la pared y se hace de día», solía decir, en referencia a los primeros interruptores-, pero también debió de estarlo ante el teléfono -que en sus primeros tiempos resultaba incomprensible para muchos-, de la radio, del cine o de los aviones. Los padres de Rosa también habían conocido sus maravillas: la máquina de vapor, el telégrafo, la muy práctica cocina económica o el primer tren de la península, que recorría los poco menos de 30 kilómetros que separaban su ciudad de Barcelona en poco menos de tres cuartos de hora. Una velocidad que hacía temer por la salud de los viajeros y contra la que se recetaban pastillas y ungüentos.
Cuando yo nací los novelistas aún escribían a máquina
No sé qué opinaría mi tía-abuela Rosa de los inventos que hemos visto nacer los de mi generación. Yo aún pertenezco al tiempo en que cuando enviabas una carta a un amigo americano debías esperar un mes para obtener respuesta. Cuando yo nací los novelistas aún escribían a máquina y pasaban a limpio, con papel carbón, sus originales. Las documentaciones eran presenciales o imposibles -si las bibliotecas quedaban demasiado lejos-; soy, pues, de la generación a la que Internet dejó boquiabierta. Andaba yo entonces buscando información sobre un asunto difícil y muy concreto: la vida de las mujeres beduinas en el desierto del Neguev. En las bibliotecas que visité no encontré nada. De pronto, una sola búsqueda en la red arrojó miles de resultados. Al día siguiente estaba carteándome con la primera mujer beduina estudiante de Medicina en la Universidad Ben Gurion de Tel Aviv. Por normal que hoy pueda parecer, fue como un milagro.
García Márquez dijo que desde que llegaron los ordenadores tardaba la mitad del tiempo en escribir una novela. Yo apenas recuerdo mi máquina de escribir -que duerme bajo mi mesa, testigo omnipresente- pero aún conservo mis primeros originales con copias de letras borrosas hechas con papel carbón. Una de las tardes más divertidas de los últimos tiempos fue la que pasé con mis tres adolescentes sentados ante mi vieja Olivetti enseñándoles a escribir como se hacía antes.
Mi tía-abuela se santiguaría su supiera que ahora hacemos la compra desde el autobús o chateamos en tiempo real con el amigo americano desde el sofá de casa. Le costaría entender el móvil, claro, aunque muchos de nuestros contemporáneos tampoco lo entienden ni quieren hacerlo. Les entiendo: el cacharro es tan prodigioso que nos ha vuelto adictos, absolutamente dependientes. Estamos tan obnubilados con las posibilidades de los teléfonos como lo estuvieron nuestros antecesores con sus propias novedades. Y es que tal vez son las novedades lo que necesitamos más que cualquier otra cosa. Nos gusta creer que el mundo cambia gracias a nosotros y que somos afortunados de verlo.
De modo que debo contradecir a mi difunta tía-abuela Rosa. Cada generación contempla sus propios prodigios porque cada generación necesita creerse única y privilegiada. Así que cada año aparecen centenares de inventos nuevos. Lo único inamovible de esta ecuación, mal que nos pese, somos nosotros.
- Hacienda te devuelve 300 euros si tienes un hijo menor de 25 años y 900 si tienes dos: así tienes que ponerlo en la declaración de la renta
- Muere Itxaso Mardones, reportera de Gloria Serra en 'Equipo de investigación', a los 45 años
- Adiós a los cajones de la cocina: la solución con perchas que puedes colocar en cualquier parte
- Pedro Sánchez se plantea renunciar como presidente del Gobierno tras la investigación a su mujer
- El CIS publica una encuesta sobre las elecciones en Catalunya a pocas horas del comienzo de la campaña
- Tiempo de Catalunya, hoy, viernes 26 de abril: empieza un esperanzador episodio de lluvias
- Buenas noticias para los jubilados: la paga extra de verano viene con sorpresa
- El CEO publica la primera encuesta de la campaña de las elecciones en Catalunya
