
Hace un mes que reabrieron los aeropuertos al público no viajero, y va retornando la tribu de los tumbados

Este es un recorrido por una esquina singular del sinhogarismo urbano, en las noches de personas que duermen en recintos de transporte simulando ser viajeros; un paseo entre cuerpos tumbados en 2019 y 2020, y que vuelven a aparecer ahora, tras las restricciones anticovid, en los pasillos de Barajas y El Prat y a las puertas de Sants y Atocha.

Justo antes de la pandemia llegó a ser numeroso el inquilinato de las personas sin techo que dormían en terminales aeroportuarias. La llegada del virus se las cerró, y los servicios sociales los recolocaron por la ciudad.
Tras el confinamiento y hasta el pasado 25 de octubre, los aeropuertos han tenido las puertas entornadas solo para turistas y tripulantes. Los sinhogar habían perdido un dormitorio compasivo del entorno urbano. Parte de estos durmientes se recolocaron sin perder de vista la terminal, en los aparcamientos. Ahora, con la reapertura a acompañantes de los viajeros, entran ellos también; vuelve poco a poco a reunirse la tribu de los tumbados.
Un frío intenso se adueña de Madrid
En la T4 de Barajas, un anuncio de bienvenida es pura alegoría: un oso polar pesca a mordiscos en el agua helada
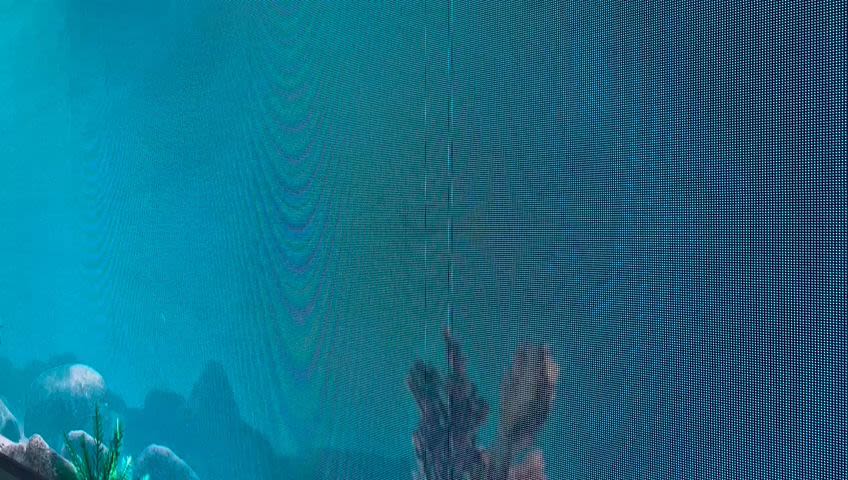
Hace frío en Barcelona
y entre aguaceros caen las temperaturas, se vacían las calles y las paradas del bus

Llega la hora de huir de la ciudad aterida

Buscar refugio en un 'no lugar'

Hallar un espacio casi vacío, silencioso, limpio y caliente.
Los ocupantes de las terminales tienen ofrecidos albergues más céntricos, pero los rechazan. Si se escoge bien el rincón del aeropuerto, pocos sitios hay más seguros, más higiénicos, con más distancia social, incluso con más intimidad, aunque no haya colchón y se deba permanecer vestido.
Ningún cajero ni portal tiene WC a mano, suelos tan limpios, temperatura tan buena, máquina de bebidas... pese a que dos euros la botella de agua y tres un sándwich de jamón y queso que cobran en la T4 sean prohibitivos para esta clientela sin casa ni tarjeta de embarque, sin más pertenencias que las que les caben en un carrito portamaletas o las que guardan en algún coche aparcado en la ciudad.
Es bueno un sitio así donde ponerse a salvo y derrumbarse.
PORQUE POCAS COSAS HAY MÁS AGOTADORAS QUE SER POBRE EN INVIERNO
Muy de noche, cuando acaban los despegues y aterrizajes, cae en los grandes interiores de Barajas y El Prat un silencio mullido como una nevada, que interrumpe de vez en cuando la megafonía automática: “Please, watch your luggage”.
Por vigilar sus pertenencias se atan algunos a la maleta, o duermen sobre ella.
Pero no todos los tumbados carecen de hogar. Hay verdaderos viajeros en tránsito pero sin alojamiento que puedan pagar hasta la salida de su avión. La proporción entre unos y otros varía según avanza el frío en el calendario.


Aunque no siempre es la meteorología la que los lleva a la terminal. En el otoño de 2019, con la vía Laietana y el centro de Barcelona ardiendo tras la sentencia del procés, "esto se llenó de sintechos. Más que por frío, por demasiado calor”, cuenta con ironía Sofía, empleada de la limpieza de la T2 barcelonesa.
Ella es parte de este universo nocturno, escenario de salas vacías, caminantes buscando un rincón, máquinas pulidoras del suelo y burrillos eléctricos de reponedores de comida que cruzan de punta a punta la terminal, silenciosos como gatos.

En la T2 de Madrid, antes de la pandemia algunos dormían en grupo, en salas de espera. Ahora otros eligen repechos de mármol, apoyados contra barreras de cristal. Han aprendido que en la base de los indicadores luminosos, bajo una tapita de metal, hay un enchufe en el que poder recargar el móvil.

Dos limpiadoras esperan a un vigilante a la puerta de un retrete para discapacitados. El guarda abre la puerta, mira dentro y dice: “Vacío”. Y entran las dos con el carrito de las fregonas. María Jesús, empleada de la contrata de Ferrovial, lo explica: “Limpiamos de dos en dos por seguridad”. En este tipo de baños se meten a dormir algunos que protestan airados si se les abre la puerta.
“En los otros baños es más fácil”, dice. Lo más grave que puede suceder es que alguien acumule excrementos o tire el jabón por el suelo. “Pero muchas veces son más guarros los viajeros que los sintecho ¿eh?”, matiza.
Una entente tácita mantiene el equilibrio en la terminal: “El que hace ruido o se porta mal… no está”, explica la limpiadora. O sea, si la lías te echan. Regla uno: usarás los baños con respeto por quienes los limpian; regla dos: irás a lo tuyo sin meterte con nadie.
Esto no es Calcuta, solo un 'nolugar'. Sus durmientes no mendigan, ni siquiera son todos pobres. “Algunos no salen de aquí en mucho tiempo. ¿Para qué, si aquí hay de todo?”, especula Víctor, con treinta años a la espalda limpiando aeropuertos.





Estos viajeros con maleta pero sin destino se adaptan a la nueva etapa. Antes del coronavirus sabían bien en qué esquina, cerca del mostrador de Norwegian, se podía encontrar amontonada ropa de la que por sobrepeso desechaban de su equipaje los turistas, o a qué hora sacarían sus sobras el burger y las cafeterías. Ahora ya no. En la ciudad la normativa higiénica prohíbe dar de comer a las palomas y a los gatos cimarrones, y en la terminal está proscrito dar sobras a los viajeros durmientes. Pero todavía hay tripulantes y operarios que dejan por ahí alguna bandeja del catering del avión que nadie ha abierto.
Tres clases diferencian a los durmientes por grado de veteranía, según van perdiendo verticalidad. Los más novatos, aún con temor o vergüenza, tratan de disimular sentados y pegan cabezazos como si fueran un viajero esperando. En una sala baja de la T1 de El Prat, otros ya más hechos agrupan sillones metálicos para acostarse, evitando con escorzo de tripa y rodillas los inmisericordes reposabrazos de metal. Los más veteranos, si no tienen sitio en los preciados sillones de skay de un bar cerrado, se tiran al suelo, entregados ya a la total horizontalidad.
Se les ve dormir vestidos, preparados para su afán del día siguiente. “Algunos tienen trabajo, y cuando lo pierden vienen aquí, hasta que encuentran otro”, cuenta Víctor. Sofía y sus compañeras llaman a los más limpios “los curiositos”.
Pero el cansancio puede con el pudor. Hay gente varada en la terminal que duerme tras haber perdido la cautela instintiva y ancestral por la que los mamíferos tratan de no exponer su abdomen al aire o a las fieras.
"Algunos tienen trabajo, y cuando lo pierden vienen aquí hasta que encuentran otro", cuenta Víctor
Hora de dormir en la T4. Un hombre canoso al que se ve a menudo en el bus del aeropuerto acaba su hamburguesa en el McDonald’s y se apresta a irse, con su pequeña mochila-maleta de ruedines, para su secreto rincón. Al levantarse admite al periodista. “¿Buscas entrevistas? Pues has dado con la flor y nata de lo inexistente”, dice.
El hombre es seco, educado, pero no se detiene para hablar. Caminando por la terminal no ahorra en sarcasmo:
- ¿Cómo se llama?
- No me acuerdo.
- ¿Y qué edad tiene?
- Pues no me acuerdo, la verdad.
Nomeacuerdo no habla mucho, pero clava las frases. Dice que en la terminal no hay grupos de amigos ni alianzas: “Aquí se viene a dormir, no a hacer tertulias.”
El señor Nomeacuerdo, sesentón y solitario, no tiene ganas de cambiar de hábito. Pero no cree que tenga una vida sin horizonte: “Proyecto tengo, lo que no tengo es dinamita”.
En Sants, hace meses que levantaron el cadáver de Juan Carlos, alias ‘el capitán’, el más viejo de la tribu de durmientes de la estación de tren de Barcelona. O más bien de sus puertas, pues dentro nadie puede acostarse.
La estación cierra a las 00:30 y abre a las 4:30, porque a las 4:46 sale el primer tren, dirección La Garriga. En esas cuatro horas se acuestan los sintecho en su gran soportal, parapetados en las columnas contra la brisa que viene del parque de la España Industrial. “Prefieren el portal porque hay dos cámaras, y salimos si vemos algún ladrón, de esos que roban a gente sin hogar”, relata un vigilante de Prosegur.
Sants es un “espacio público interior”, explica. Cuando se abren las puertas, destemplados, entran los durmientes a amodorrarse en las áreas de espera. “Y si están correctos y limpios, sin liarla y con la mascarilla, nadie tiene facultad ni ganas de echarlos, estén dormidos o estén despiertos”, dice.
Antes la estación cierra, como cierra también la de Atocha de una a cinco. Ya hace mucho que no puede quedarse nadie en el jardín tropical interior de la estación madrileña. Antes, en invierno sí roncaban entre las palmeras estos viajeros sin destino ni billete, con la silenciosa compañía de cientos de tortugas que allí vivían, abandonadas por sus dueños. Ahora a los bichos los han exiliado a un refugio de animales, y a las personas las van echando poco a poco los vigilantes, apremiando cada media noche a los remolones que cargan el móvil, y a quienes se sientan sin más en los pretiles como arrojados a una playa tras un naufragio.
En Sants, la comunidad de la noche llama “señora Rosa” a la actual decana, sucesora de El Capitán. Es una mujer mayor que lleva siete años durmiendo en palacios del transporte. A menudo habla sola. Igual que Jaime, que fue famoso en Atocha y que, antes de la pandemia, cuando no lo torturaba un brote psicótico se escondía con un brick de vino en un stand, tras el último modelo expuesto por la Seat. Desde el confinamiento no se la ha vuelto a ver.
Rosa y sus tumbados de Sants se levantan a las seis, cuando los vigilantes despiertan a los últimos para que no obstaculicen la entrada. Mientras la clase trabajadora toma la estación corriendo a los andenes, se meten ellos con el cuerpo roto a templarse con un café del McDonald’s. Antes de la pandemia llegaron a ser 40 en cada soportal. La Fundación Arrels les echaba una mano. Ahora retornan según va apretando el frío, cargado de barcelonesa humedad.
Abu Bakr Sidy, jornalero gambiano, no es uno de ellos. Es cierto que está en el soportal con los demás tumbados, pero él espera un tren. Aguanta a pie firme junto a una columna. Como mucho se sienta si se cansa, pero nada de acostarse. “Si te tumbas en este suelo te entra neumonía. Y la enfermedad del frío no se cura”, explica.

A las 4:30 entrará a esperar el convoy que perdió el día anterior. Destino, Lleida; y de ahí a Jaén, a coger aceitunas. “Pagan 64 euros al día. Es menos que en el tiempo de La Rioja, pero en La Rioja te rompes la espalda”, cuenta.
El año de Abu Bakr se divide en “tiempo de Lleida, tiempo de Jaén, tiempo de La Rioja y tiempo de Huelva”, según vaya a la fruta, a la aceituna, a la uva o a los arándanos.



Este hombre que camina sin prisas por las terminales de El Prat
Este hombre mayor que se sabe todos los rincones del aeropuerto
se llama Bartolomé y es el decano de los viajeros dormidos, el español con más tiempo vivido en una terminal: once años y medio de pernocta. Es menorquín de Ciutadella. Este sábado cumplió 69 años. Era pintor de tabiques y fachadas. Llegó al aeropuerto de Barcelona náufrago de la crisis de 2008. A la empresa que lo empleaba la derribó la onda expansiva de la burbuja inmobiliaria. Desde entonces duerme en El Prat. Y sabe mucho de las noches en una terminal.
Aunque no esté ahí todas las noches. Al menos una vez a la semana tiene cama, comida y ducha en Mataró, en casa de su antiguo patrón, que es además amigo. Alguna otra vez ha faltado en la terminal porque un hijo fue a por él, pero Bartolo ha terminado volviendo. Y a veces va a Montornés a ducharse… Le deja el baño la dueña de una casa por habérsela pintado.
Al móvil de Bartolo le ha llegado aviso de Salut. Le citan en la Fira de Barcelona; van a ponerle la tercera dosis de la vacuna.
El confinamiento le atrapó en Montornés. Después, con el aeropuerto cerrado, hizo como tantos otros: seguir durmiendo en la T1 de El Prat, pero ya no dentro, sino en el parking.
El aparcamiento se ha vuelto preferible para muchos viajeros durmientes: hace más frío, “pero no vienen los de seguridad a las cuatro y media a levantarte”, explica Bartolo.
Para aguantar tantos años en este escenario, el decano tiene una regla:
Bartolomé, rey de los tumbados del aeródromo Josep Tarradellas, sucedió hace años en el trono a otro veterano de las noches de El Prat, Miguel. Lo conocía, no pocas veces charló con él, pero no estaba en la T1 la mañana en que ya no se levantó más. Tras su muerte, él es el decano.
“He visto estos años que vienen personas más mayores, que no tienen trabajo…”, relata Bartolo. Tras la reapertura de la terminal, ve llegar de nuevo a gente a dormir, pero aún no hay tantos dentro como antes de marzo de 2020. Cuenta 30 entre las dos terminales, cuando antes había 40 en una sola. “Es que a algunos los han colocado por ahí en casas, y otros se han hecho ya al parking”, explica. Y otros han muerto en la pandemia. Al menos dos que vio irse en ambulancia.
Por la mañana saluda a los camareros, charla con los de Información, se sale a fumar un cigarro con algún empleado, echa una mano recogiendo botellas, o avisa a los vigilantes si ve entrar a un carterista.
A menudo encuentra cosas raras en las papeleras. “Ya llevo cinco pistolas en estos años, todas en la T2”, relata.
En su experiencia basa que “el que entra aquí no sale. El último vino para dos semanas, y ya lleva siete meses. Y otro, un argentino, venía en tránsito y se tiró año y pico.”
“Durmiendo aquí he aprendido muchas cosas. Es como si hubiera ido a la universidad” dice Bartolo. Comenzó a trabajar a los nueve años cuidando vacas. Su primer salario fue de 300 pesetas al mes. Cincuenta y cinco años después, tiene una pensión de 530 euros.
En estos años ha visto pasar ya dos crisis, y tiene un mensaje no muy complejo que dedicar “a los que mandan”:
Ahora cada día va Bartolo a Barcelona a comer el menú de un centro solidario, pero vuelve pronto a la terminal. Puede que el resto de su dieta no sea muy sana, pero es desde luego variada: “Yo busco. Si veo algo que está precintado, me lo como. Y algunos trabajadores de aquí, si echan un tupper para ellos, me traen algo, macarrones, arroz con conejo… Y si me falta, compro un trozo de pizza. Vale seis euros”.
Para Bartolo lo más triste de la vida en una terminal es “pasar solo la Nochevieja”, aunque él no vive ya esa pena; hace tres años que unos amigos le invitan a su casa a tomar las uvas. En la tribu de las terminales se pasa pena, “pero no se llora –cuenta-, y no porque la gente sea dura: hay más malos que duros". Él no es de los primeros, y sí de los segundos.
Dice Bartolo, a sus 69 años, que no quiere pensar en la vejez. No hace cálculos sobre qué pasará cuando sea tan anciano que ya no pueda valerse: “No me como el coco con eso”.
Este reportaje se ha publicado en EL PERIÓDICO en diciembre de 2021. Las imágenes han sido tomadas en diversas visitas a las terminales 2, 3 y 4 de Barajas y 1 y 2 de El Prat, y a las estaciones de Atocha (Madrid) y Sants (Barcelona) en los días fríos de 2019, 2020 y 2021.
Reportaje: Juan José Fernández
Coordinación: Rafa Julve
