Literatura estival
Días azules bajo el látigo del sol
En las novelas con verano dentro, tiempo y paisaje conspiran a favor del arco del personaje
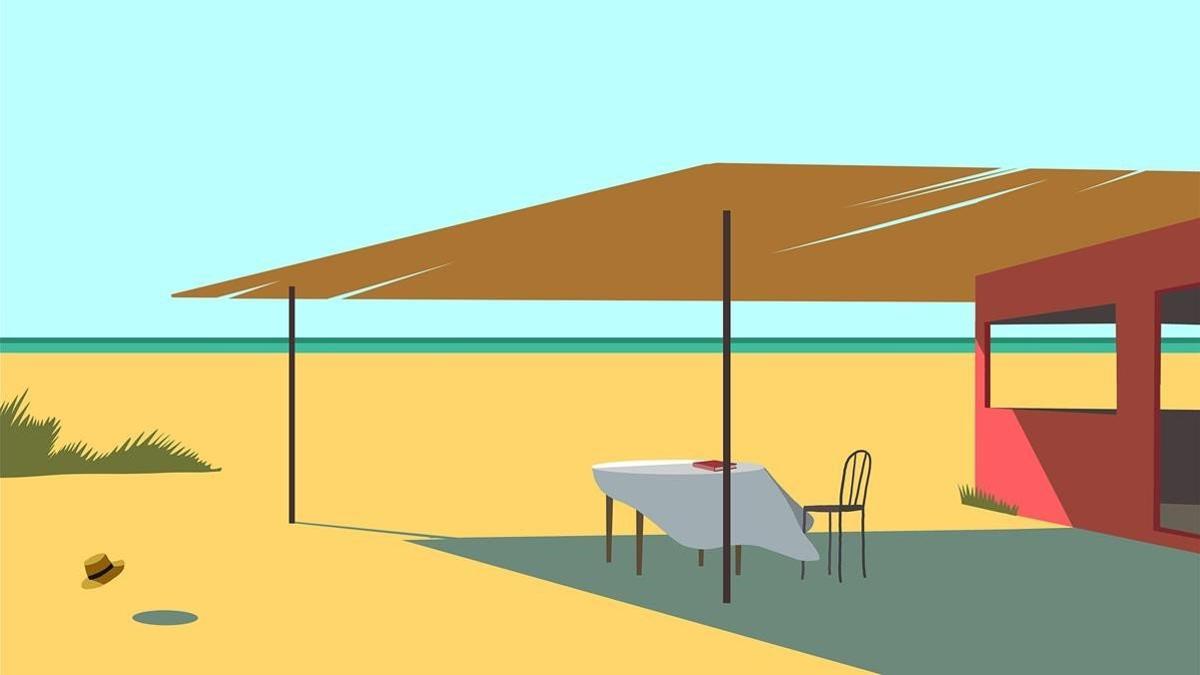
Ilustración de Leonard Beard / periodico

Olga Merino
Periodista y escritora
Escritora y periodista. Master of Arts (Latin American Studies) por la University College of London (Beca La Caixa/British Council). Fue corresponsal de EL PERIÓDICO en Moscú en los años 90. Profesora en la Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Su última novela: 'La forastera' (Alfaguara, 2020).
Olga Merino
Abierta la temporada de las recomendaciones librescas para el parón estival, descubro la cantidad de (buenas) novelas que transcurren precisamente en verano. No había caído en la cuenta hasta el momento de sentarme a escribir, y a golpe de memoria y búsqueda poco exhaustiva sale una lista bastante nutrida, aunque a buen seguro se habrá colado el hueco de algún olvido imperdonable. Así, a bote pronto, asoman la canícula mesetaria de los años 50 en ‘El Jarama’, de Rafael Sánchez Ferlosio; la playa del Lido y la mirada de Aschenbach sobre el cuerpo adolescente de Tadzio en ‘Muerte en Venecia’, de Thomas Mann; el Nápoles tórrido de ‘El talento de Mr. Ripley’, de Patricia Highsmith; el veraneo de la familia Ramsay en ‘Al faro’, de Virginia Woolf; y ‘Mientras agonizo’, de Faulkner, donde la familia Bundren transporta el cadáver de la matriarca bajo el calor asfixiante del Misisipí. La sola enumeración agotaría las líneas.
Bien mirado, rebosa lógica que la estación de la plenitud articule tanta producción literaria. En verano, con la suspensión de las rutinas, del trabajo y de la escuela, las horas se derraman tan lentas como la resina brota del árbol. Es el momento del viaje, de la aventura lejos de casa, del reencuentro con uno mismo y sus fantasmas, el escenario propicio para el descubrimiento. Verbenas y barbacoas. Trigales resecos. La calima sofocante. La apacible monotonía de los días sin fin. Siestas de plomo. Confidencias de sobremesa. El esplendor de los cuerpos. Las chicharras. La electricidad antes de que estallen la tormenta, la violencia o el instante de irrepetible felicidad. Tiempo y paisaje parecen conspirar durante los meses de estío para que el personaje dé un paso en falso, actúe por impulso, se decida al fin o alcance la cúspide de su arco dramático.
Trama y calor se imbrican a la perfección en 'El gran Gatsby', de Scott Fitzgerald
Cada lector atesora, claro está, su repertorio particular. Pero si existen dos novelas donde se incardinan a la perfección canícula y trama, hasta el punto de que la una refleja a la otra como en un espejo, estas son ‘El gran Gatsby’ y el arranque casi eduardiano de ‘Expiación’ en una casa de campo durante el día más caluroso de 1935. En la primera, en una escena soberbia, el ocioso matrimonio Buchanan y sus amigos alquilan una suite en el Hotel Plaza para refugiarse del peor día del verano de 1922 en Nueva York. Improvisan una fiesta donde se palpa la atracción adúltera que Jay Gatsby y Daisy apenas pueden disimular. Nadie como Scott Fitzgerald podía haber emparentado mejor el calor húmedo con la atmósfera tensa y claustrofóbica de la habitación.
Curiosamente, en ambas narraciones el agua desempeña un papel fundamental, tal vez porque no hay verano sin agua: la piscina donde Gatsby encuentra la muerte sobre un colchón hinchable y, en la novela del británico Ian MacEwan, la fuente donde la joven Cecilia Tallis —imposible separarla ya del rostro de la actriz Keira Knightley— se baña en ropa interior bajo la mirada de Robbie, el hijo de la criada, y de su hermana Briony. La pequeña que deberá expiar el pecado de un malentendido atroz.
'La isla' y 'Helena o el mar del verano' son dos joyas de las que dejan sabor perdurable
Puestos a recordar relatos con estío dentro, emergen ahora, del fondo del cofre, dos joyas de las que dejan sabor perdurable: ‘La isla’ (Minúscula), de Giani Stuparich, y ‘Helena o el mar del verano’ (Acantilado), de Julián Ayesta. Dos obras hermanas en la brevedad, la elegancia contenida y la captura de un momento crucial de la existencia. En la primera, se trata de la pérdida, de la despedida de un hijo de su padre anciano y enfermo en una isla adriática azotada por el sol y expuesta al mistral; así describe la canícula el triestino Stuparich: “Padre e hijo caminaban uno junto a otro en silencio. En la intensa luz los contornos de las cosas vibraban como electrizados; el viento pasaba casi invisible, expandiendo su sonoridad por todas partes. El hijo no tenía valor para observar a su padre; lo sentía; advertía en él casi físicamente la sequedad de su sed y el esfuerzo que tenía que realizar para mantenerse en pie y caminar”. Un prodigio.
En ‘Helena o el mar del verano’ la epifanía radica, en cambio, en el estallido del primer amor durante un verano —mejor dicho, dos— que transcurre entre tíos, primos, playas y sidra en la Asturias de la posguerra burguesa. Deseo adolescente y apego a la infancia perdida. “Volvimos despacio, andando muy juntos, muertos de plenitud, de gozo, de felicidad desconocida e insufrible, muertos de amor, locos de amor. El corazón me llenaba todo el pecho, me hinchaba todo el cuerpo de sangre caliente, me llenaba la boca de sal, llenaba el mundo de alegría rabiosa, de ardor, de colores afilados como cuchillos y a la vez blandos como las hojas de una amapola, como la miel, como la leche recién ordeñada”. Una obra exquisita.
La vida y la muerte, el combustible de la mejor literatura. Felices lecturas, feliz verano.
- García-Castellón y Gadea dejarán sus plazas en la Audiencia Nacional y Pedraz sopesa hacerse con el juzgado del Tsunami, por Ernesto Ekaizer
- Barcelona, “decepcionada” y “preocupada” por que la Generalitat anuncie una desalinizadora flotante en el puerto sin avisarle
- El invierno vuelve por Sant Jordi: los meteorólogos alertan del fenómeno que nos espera la próxima semana en Catalunya
- Airbnb aconseja a los propietarios que no anuncien las piscinas en sus alojamientos turísticos
- El presidente del PP de Esplugues coló durante años facturas personales como gastos del partido para pagarlas con dinero público
- Vuelve Moisés a Pasapalabra: el concursante desvela los problemas que sufrió en el pasado y por los que tuvo que abandonar el programa
- DANA a la vista: estas serán las zonas más afectadas
- La tiña se expande en Catalunya entre los adolescentes que se rasuran asiduamente la nuca en las barberías 'low cost
